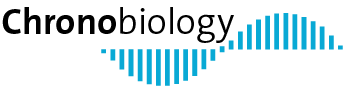¿Qué hace que nos quedemos dormidos? La respuesta puede estar no sólo en nuestro cerebro, sino también en su compleja interacción con los microorganismos que viven en nuestros intestinos. Una nueva investigación de la Universidad Estatal de Washington sugiere un nuevo paradigma para entender el sueño, al demostrar que una sustancia que se encuentra en las paredes en forma de malla de las bacterias, conocida como peptidoglicano, se encuentra de forma natural en el cerebro de los ratones y está estrechamente relacionada con el ciclo del sueño.
Estos hallazgos sirven para actualizar una hipótesis más amplia que lleva años desarrollándose en la WSU, a saber, que el sueño surge de la comunicación entre los sistemas reguladores del sueño del organismo y los numerosos microbios que viven en nuestro interior. «Esto ha añadido una nueva dimensión a nuestros hallazgos anteriores», afirma Erika English, estudiante de doctorado en la WSU y autora principal de dos artículos científicos publicados recientemente en los que se presentan los hallazgos.
El sueño como resultado de la interacción entre el cuerpo y sus microorganismos
La idea de que el sueño surge de este «estado holobionte» forma parte de un creciente conjunto de pruebas que sugieren que nuestro microbioma intestinal desempeña un papel importante en la cognición, el apetito, el deseo sexual y otras actividades, una visión que da la vuelta a los modelos tradicionales de cognición centrados en el cerebro y tiene implicaciones para nuestra comprensión de la evolución y el libre albedrío, así como para el desarrollo de futuros tratamientos de los trastornos del sueño.
Hallazgos recientes sobre el peptidoglicano (PG) apoyan esta hipótesis y sugieren un posible papel regulador de los productos de la pared celular bacteriana en el sueño. Se sabe que el PG favorece el sueño cuando se inyecta en animales, pero hasta hace poco se suponía que no entraba en el cerebro de forma natural. Los ingleses descubrieron que el PG, junto con sus moléculas receptoras implicadas en la señalización y comunicación del PG, estaba presente en varios lugares del cerebro, con concentraciones que variaban en función de la hora del día y de la privación de sueño.
Los resultados se publicaron en julio en Frontiers in Neuroscience; James Krueger, investigador del sueño durante muchos años y profesor de la WSU Regents, es coautor del artículo. English es también el autor principal de un artículo reciente publicado junto con Krueger en la revista Sleep Medicine Reviews, que presenta la hipótesis del «estado holobionte» del sueño. Este artículo aúna dos puntos de vista predominantes. Una parte de la base de que el sueño está regulado por el cerebro y los sistemas neurológicos. La otra se centra en el «sueño local», que considera el sueño como el resultado de una acumulación de estados similares al sueño en pequeñas redes celulares repartidas por todo el cuerpo. Estos estados similares al sueño se han observado en células in vitro, lo que se conoce como el modelo del «sueño en placa».
Cuando se acumulan estas pequeñas fases de sueño, como cuando se apagan las luces de una casa, el cuerpo pasa de la vigilia al sueño. La nueva hipótesis aúna estas teorías y sugiere que el sueño es el resultado de la interacción entre el cuerpo y sus microorganismos, dos sistemas autónomos que interactúan y se solapan. «No es uno u otro, son ambos. Tienen que trabajar juntos», afirma English. «El sueño es realmente un proceso. Se produce a distintas velocidades para distintos niveles de organización celular y tisular y es el resultado de una coordinación exhaustiva.»
Patrones de sueño y función del microbioma intestinal

«Tenemos toda una comunidad de microbios viviendo dentro de nosotros. Estos microbios tienen una historia evolutiva mucho más larga que la de cualquier mamífero, ave o insecto; mucho más larga, miles de millones de años más», afirma Krueger, que fue nombrado «leyenda viva de la investigación del sueño» por la Sociedad de Investigación del Sueño en 2023. «Creemos que la evolución del sueño comenzó hace eones con el ciclo de actividad/inactividad de las bacterias y que las moléculas que impulsaron ese ciclo están relacionadas con las que impulsan la cognición en la actualidad.»
El trabajo de English se basa en vínculos conocidos entre las bacterias y el sueño, como el hecho de que los patrones de sueño influyen en la función del microbioma intestinal y que las infecciones bacterianas hacen que la gente duerma más. Los nuevos hallazgos plantean cuestiones que English desearía profundizar. «Ahora que el mundo ha reconocido la importancia de los microbios no sólo para la enfermedad sino también para la salud, es un momento muy emocionante para ampliar nuestra comprensión de cómo nos comunicamos con nuestros microbios y cómo nuestros microbios se comunican con nosotros», dijo.